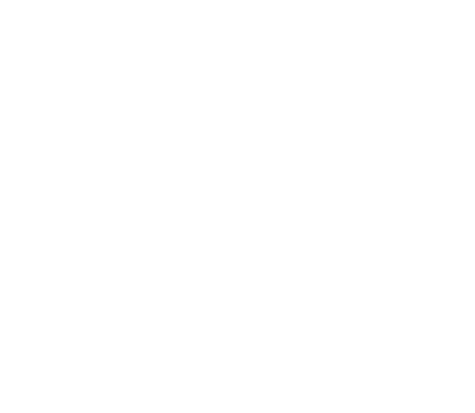Desde niño, Julio trató de ser constante en la escuela, pero sus clases preferidas siempre estuvieron afuera, en el campo, donde repasaba los nombres de las flores y los ciclos de las cosechas y tanteaba las medidas para levantar muros de tapia al lado de su padre, o contaba las cargas de maíz y aprendía cualquiera otro oficio que le permitiera ganarse la vida.
Una totuma de mazamorra y un pedazo de panela o un calentado de frijoles le alcanzaban para coger fuerzas y emprender la jornada diaria. Recoger madera, abonar la tierra, encerrar los terneros eran las labores que antecedían su viaje rumbo a Medellín.
Con la carga a la espalda y siguiendo como siempre los pasos de su padre, llegaban a la cabecera de Santa Elena, se desviaban por El Plan hasta La Curva del Diablo y descendían a paso ligero por La Cascada. Había que llegar a la Plaza de Cisneros antes que el sol coronara la montaña y despertara a la urbe.
En la plaza, las silletas repletas de flores y verduras se enfilaban a lo largo de la galería, los campesinos vestidos con sus atuendos de trabajo exhibían sus productos; una imagen auténtica y colorida como pocas.
Esta sería la inspiración para que Efraín Botero, administrador de la Plaza, les propusiera desfilar por las calles de Medellín, pues según él, todos merecían ver aquella estampa, la representación de una tradición que él encontraba fascinante.